La semana tenística ha venido marcada por el «affaire» Sharapova quien, tras reconocer su positivo con Meldonium, un producto indicado para mejorar la circulación sanguínea y que según diversos expertos no mejora el rendimiento deportivo, se enfrenta a las implacables sanciones antidopaje, a un más que probable linchamiento mediático y a la relegación deportiva y social.
Sharapova aduce que no tenía conocimiento de que el Meldonium había pasado a engrosar la cada vez más extensa lista de sustancias prohibidas. Y lo cierto es que cuesta pensar que la siberiana pueda haber puesto en riesgo su carrera, su prestigio y, sobre todo, su imperio económico por consumir un producto de tan escasa relevancia y cuya influencia en sus resultados es cero.
Pero más allá de si el positivo de Sharapova es accidental o intencionado, cabe reflexionar sobre el problema del dopaje y las políticas con las que se le persigue. En los últimos 18 años, a raíz del caso Festina en el Tour de Francia de 1998, se ha invertido mucho tiempo y dinero en demonizar el dopaje en un proceso de ingeniería social que podría servir como ejemplo ilustrativo de como los poderes pueden inducir una determinada idea o sentimiento en la ciudadanía.
El problema comienza por el mismo concepto del dopaje. La AMA, en el Código Mundial Antidopaje lo define como «la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje». Una definición circular de esta naturaleza -algo es lo que yo digo que es- demuestra que la AMA no ha sido capaz de encontrar una conceptualización objetiva. Por otra parte, una tipificación tan unidireccional otorga un poder enorme a la autoridad que puede manejar la lista de sustancias prohibidas a voluntad, máxime cuando una de las condiciones establecidas por la AMA para considerar una sustancia como dopante es algo tan impreciso como que esta «sea contraria al espíritu del deporte».
Conformada la conciencia colectiva y apoyada por los poderes políticos, la AMA ha podido establecer una política antidopaje que colisiona directamente con derechos fundamentales de las personas. La presunción de inocencia, el beneficio de la duda y el derecho a la intimidad son conceptos que se han visto subordinados, pese a las objeciones de numerosos juristas, a la reglamentación antidopaje. La ausencia de culpabilidad o intencionalidad del deportista no constituye eximente alguno en lo que se ha dado en llamar norma de «responsabilidad objetiva». La vulneración de garantías tan básicas, así como otros elementos como la recompensa a la delación y la defenestración pública del deportista son métodos equiparables al opinio malis de los procesos inquisitoriales. En este sentido, la lucha antidopaje supone un retroceso de siete siglos en lo que se refiere a la protección jurídica del individuo.
La AMA, al contrario que cualquier sistema jurídico ordinario, no reconoce causas eximentes y apenas considera atenuantes. Tan dopado es un atleta atiborrado de esteroides anabolizantes como un positivo accidental, por ejemplo por esnifar una raya de cocaína, sin relación alguna con los métodos de preparación del deportista. Tampoco existe la figura del dopaje en grado de tentativa. La AMA incluso ni siquiera necesita que el dopaje se produzca de manera efectiva, ya que la ausencia a un control, no comunicar el lugar de estancia por tres veces o encontrar sustancias prohibidas a personas pertenecientes al equipo del deportista son considerados automáticamente dopaje.
La lucha antidopaje ha ido desplazando gradualmente el foco, originalmente situado en la preservación de la salud del deportista -un asunto concerniente a la libertad del individuo-, al ideal del juego limpio, un concepto sacrosanto que debe ser defendido, por encima de toda consideración, de sus enemigos, que no son otros que los deportistas, siempre bajo sospecha. En el caso de Sharapova no han faltado voces señalando directamente a la rusa como tramposa y reclamando que se la desposea de todos sus títulos. Sin embargo, si un futbolista se deja caer en el área o mete un gol con la mano, trampas explícitas al fin y al cabo, nadie usa tal calificativo y si otros como «pícaro» o «listo» que no solo exculpan al tramposo sino que refuerzan positivamente tales acciones.
Un panorama tan paradójico y extremista induce a inevitables cuestiones. ¿Cuál es el verdadero objeto de la lucha antidopaje? ¿por qué se deja en manos de políticos, apartando totalmente a los deportistas, únicos protagonistas y afectados, de su conceptualización y articulación? ¿qué hay detrás de una guerra santa en la que incluso derechos inalienables quedan suspendidos?
El deporte no es solo un gran negocio, también es un estímulo social de primera magnitud. Los atletas son admirados y constituyen objeto de emulación. Además, no hay que olvidar que el deporte es la única actividad social de relevancia regida por un principio meritocrático; los deportistas compiten entre sí, bajo unas mismas reglas, y quien gana es el mejor. Eso proporciona al deportista un aura específica -la gloria- inalcanzable en cualquier otra actividad. Alguien puede ser presidente del Gobierno o Premio Nobel o ganar un Oscar pero todos esos logros no se alcanzan en una competencia pura como en el caso del deporte.
Es por eso que el poder político mira con recelo al deporte. Parapetada en un concepto tan puro como el juego limpio, la lucha antidopaje es en realidad una herramienta de incalculable utilidad que, sembrando continuamente la sospecha y el desprestigio en el deporte, consigue eficazmente rebajar la dimensión del deportista y limitar su enorme potencial de influencia social. Tan rentable es para el político hacerse una foto con el ídolo de moda, como proceder a su desmitificación-o en su defecto, a su deporte o entorno- cuando sea conveniente. Algunas reacciones, como la de la ex-ministra francesa Rosalyne Bachelot, cargando frontalmente contra Rafael Nadal no son sino la expresión más torpe de la indisimulada aversión de los poderes hacia el poder creciente del deportista profesional.
También es significativo observar como las políticas antidopaje se centran en el campo profesional en lugar de actuar en estratos más modestos, donde realmente es un problema. El atleta profesional tiene todos los cuidados y controles médicos a su disposición, mientras que el aficionado no solo no carece de tales medios, sino que tampoco posee el conocimiento necesario, cayendo usualmente en prácticas de alto riesgo para su salud; un dopaje no solo más peligroso, sino también más generalizado. Invertir en la erradicación del dopaje a esos niveles con políticas de prevención y educación es una necesidad imperiosa, pero, por supuesto, carece de rentabilidad política alguna.
El dopaje es un problema que podría atacarse con mucha mayor eficacia con políticas consensuadas, con la participación inexcusable de los propios deportistas, centrándose en aquellas sustancias que suponen un riesgo real para la salud, con un enfoque social e integrador y adecuando las sanciones a los principios de proporcionalidad exigibles, en función de la falta cometida. La actual política antidopaje, extremista, demonizadora y de vocación exclusivamente sancionadora, debe ponerse en tela de juicio porque si el dopaje es un problema, la lucha contra él, concebida así, no lo es menos.
Gabriel Garcia / thetennisbase.com


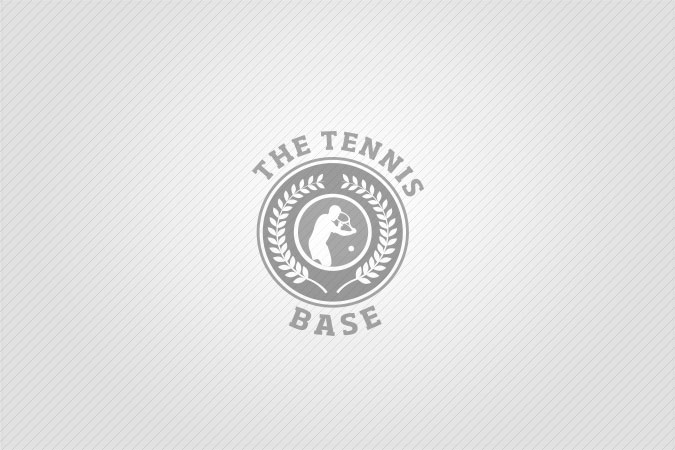
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.